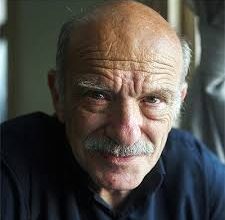Javier Milei llegó al poder con una promesa disruptiva: desmontar el andamiaje estatal que durante décadas asfixió a la sociedad argentina y devolverle a los individuos la responsabilidad —y la libertad— de decidir, producir, arriesgar, invertir y crecer. En su lógica, el Estado debía dejar de ser tutor, socio forzoso y obstáculo, para convertirse apenas en árbitro. El problema es que esa revolución cultural choca contra un país moldeado durante generaciones por la desconfianza.
Porque si algo define al ADN argentino es la frase que Federico Luppi inmortalizó en el cine: “Argentina es un país que siempre te caga”. No es solo una línea memorable. Es una cosmovisión. Una forma de pararse frente a la vida económica, social y política. Una certeza transmitida de padres a hijos: no arriesgues, no confíes, no pongas la cabeza, esperá que otro lo haga primero… y si podés, corré.
Milei propone exactamente lo contrario. Un país donde el individuo vuelva a ser protagonista, donde el que invierte gane, donde el que se esfuerza prospere, donde el capital deje de esconderse y empiece a moverse. Pero ahí aparece la paradoja: ¿Qué pasa si quienes deberían protagonizar ese renacimiento no creen en él?
Hoy la Argentina muestra una calma extraña. No hay estallido, pero tampoco dinamismo. No hay pánico, pero tampoco entusiasmo. El dinero no circula. Las inversiones no llegan. El empresario duda. El comerciante aguanta. El ahorrista espera. Todos miran de reojo. Nadie quiere ser el primero en cruzar el río.
Y no es por falta de discurso. Milei explicó su plan hasta el cansancio. Bajó el gasto, ordenó las cuentas, ajustó donde nadie quería ajustar. Desde el punto de vista teórico, hizo lo que prometió. Sin embargo, la economía real —la de la calle, la del riesgo cotidiano— sigue en pausa. Como si el país entero estuviera conteniendo la respiración.
Ahí está el verdadero peligro político del gobierno: no en la oposición, no en los sindicatos, no en la calle. Sino en la inacción de sus propios beneficiarios.
Porque si el empresario no invierte, si el ahorrista no saca los dólares del colchón, si el emprendedor no se anima, si el capital no se mueve, el experimento fracasa. Y no porque esté mal diseñado, sino porque choca contra décadas de desconfianza acumulada.
Milei quiere reemplazar el “Estado proveedor” por el “individuo responsable”. Pero ese individuo fue educado durante años para desconfiar del sistema, para sobrevivir en la informalidad, para pensar que todo proyecto termina mal. Pretender que cambie de un día para el otro es, quizás, el error de cálculo más grande del modelo.
La paradoja es brutal: el presidente que quiere liberar a los individuos puede terminar siendo derrotado por ellos mismos. No por maldad, sino por miedo. No por ideología, sino por experiencia. Porque cuando un país aprende que cada intento termina en frustración, el instinto de conservación pesa más que cualquier promesa de futuro.
Milei no corre riesgo por hacer demasiado, sino por hacer demasiado rápido para una sociedad que aún no se anima a creer. Si los que deberían invertir no invierten, si los que deberían apostar no apuestan, el relato se vacía. Y entonces, el ajuste deja de ser transición para convertirse en sacrificio inútil.
En definitiva, el mayor enemigo del proyecto libertario no es el Estado que intenta desarmar, sino el reflejo condicionado de una sociedad cansada de perder. Si ese miedo no se rompe, Milei no caerá por sus enemigos históricos. Caerá por los mismos a quienes quiso devolverles el poder. Y esa sería la ironía final de la Argentina.
(*) Periodista de actualidad, economía y política. Editorialista. Abogado, profesor de Derecho Constitucional. Escritor