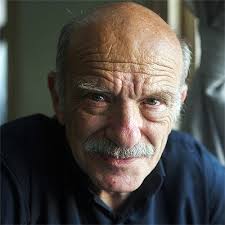
En el mismo momento en que la juventud maravillosa se acercaba a Gaspar Campos a vitorear a su líder, a pocas cuadras de allí la policía enloquecía tratando de atrapar a un asesino serial.
Aquel Boeing 707 de Alitalia había aterrizado en el aeropuerto internacional de Ezeiza bajo una lluvia torrencial. Fue como si todos los acontecimientos de los últimos 17 años hubieran transcurrido con el único propósito de confluir en aquella escena. Unos minutos después, varios automóviles se aproximaron a la escalerilla de la nave. Entre otros pasajeros que descendían, resaltaba Héctor Cámpora, con una sonrisa de oreja a oreja. Mientras tanto, José Ignacio Rucci alzaba un paraguas sobre la exultante figura del General.
Era el 17 de noviembre de 1972, y el largo exilio de Perón acababa de concluir.
Al día siguiente, una multitud rodeaba la flamante residencia del líder, situada en la calle Gaspar Campos 1065, de Vicente López. Ese sitio se había convertido en el epicentro político del país.
El gentío continuaba convergiendo allí desde diferentes direcciones. De modo que el tránsito en la zona –según el diario Clarín– era “un caos”.
Ello hizo que Esteban Vutuolo, un oficial inspector de la Bonaerense, maldijera por lo bajo. Iba a bordo de un Torino GR no identificable, junto con otros dos miembros de la División Homicidios. Detrás de aquel vehículo había dos patrulleros con las sirenas encendidas. Aun así, esa caravana avanzaba a paso de hombre. Recién al mediodía llegaron al chalet de la calle Emilio Mitre 134, de Martínez, donde los aguardaba otro móvil policial y una morguera.
Un cabo con expresión desencajada salió a recibirlos y, esquivando los ojos de Vutuolo, solo musitó:
–Es espantoso lo que va a ver, señor.
Sabias palabras.
El cadáver estaba en el jardín que precedía la vivienda, semioculto entre rosales y cipreses.
–Es un “femenino” –dijo el cabo, como si eso no fuese una obviedad.
Por respuesta, Vutuolo soltó un gruñido y se arrodilló junto al cuerpo.
La víctima era rubia, de edad indefinida, debido a que su rostro era un amasijo de sangre, y su ropa estaba desgarrada.
–¿Quién la encontró? –quiso saber Vutuolo.
El cabo, entonces, apuntó un dedo hacia un hombre que permanecía en una esquina, rodeado de uniformados. Era el canillita del barrio.
–Desde la otra cuadra vi salir de ahí a un muchacho con una campera de nailon negra y gorrita con visera. Me pareció sospechoso y me acerqué. Pero el tipo ya se había esfumado.
–Bue… No se aleje, que después va a tener que hacer una declaración en la comisaría –le informó Vutuolo.
Y siguió contemplando a la víctima.
Desde ahí se escuchaba el lejano retumbe de los bombos y el griterío de las columnas que se dirigían hacia la casona de Gaspar Campos.
El comensal del mal
Vutuolo, desde su escritorio de la Comisaría Primera de San Isidro, frunció el ceño al escrutar con minuciosidad las cinco hojas que sostenía entre los dedos. Era el informe de la autopsia del “femenino” hallado el día anterior.
La víctima se llamaba Diana Golstein, tenía 23 años y había sido vista con vida por última vez en una parada del colectivo 60, cuando se dirigía a su trabajo en la fábrica de colchones del padre.
En resumen, murió por estrangulamiento después de ser violada. Lo notable fue que le faltaba un tercio de lengua, el labio inferior, una parte de la mejilla y la punta de la nariz.
–La mutilaron a dentelladas –completó el hombre sentado frente a él.
–¿Cómo “a dentelladas”?
–Sí, oficial. A mordiscones.
Al pronunciar esta última palabra, el rostro del forense Osvaldo Raffo adquirió una expresión piadosa.
Vutuolo quedó en silencio. Y Raffo acotó:
–Usted se habrá dado cuenta con quién tiene que vérselas…
El policía entendió al vuelo. Porque exactamente una semana antes, o sea, el sábado 11 de noviembre, hubo otro crimen similar. Muy similar. El de Edith Caragiolo, una rubia de 23 años, vista por última vez en una parada del 60, antes de ser violada y estrangulada en un baldío de San Isidro. Su cadáver también había sido mutilado a dentelladas.
Tal coincidencia no demoró en filtrarse a la prensa. Tanto es así que el diario Crónica supo bautizar al asesino con un apodo cantado: “El Caníbal de San Isidro”.
Pero para su desdicha, el afán de celebridad de este serial killer criollo se vio injustamente limitado a unos sueltos en los diarios debido a las extensas coberturas que merecía el regreso de Perón.
De hecho, durante las siguientes jornadas, los ojos del espíritu público se deleitaron con la visita que le hiciera José Ber Gelbard (el artífice del “Pacto Social”), con la audiencia concedida a los representantes del Gran Acuerdo Nacional y con la emotiva bienvenida que le dispensó su adversario preferido, el radical Ricardo Balbín, con quien se fotografió en la puerta de la residencia. Aquello sucedió el 25 de noviembre.
Ese mismo sábado fue descubierto el cadáver de Mónica Matienzo, de 23 años, en un baldío cercano al hipódromo de San Isidro. Desde luego que era rubia; que había sido vista por última vez en una parada del 60 antes de ser violada y asesinada, y que su cadáver había sido mutilado a dentelladas.
La certeza del asunto fue que el Caníbal mataba cada siete días. Pero no dejaba de ser una gran hipótesis: el sábado 2 de diciembre apareció, también en un baldío de San Isidro, otro cadáver con idénticas características, el de Mirtha Abad, una abogada de 23 años.
Al respecto, el único dato de valía que consiguió Vutuolo fue que, de acuerdo a la declaración de un testigo, la víctima fue previamente merodeada en la parada del 60 (situada en la esquina de Rolón y Chubut) por un tipo con “una campera de nailon negra y gorrita con visera”.
–¿Qué carajo hago? No puedo poner vigilantes en todas las paradas del 60 –dijo Vutuolo en voz muy alta.
Su interlocutor, el doctor Raffo, simplemente enarcó las cejas.
Ellos no imaginaban que muy pronto habría una novedad auspiciosa.
La última cena
La voz de Vutuolo sonaba entre ansiosa y feliz:
–Doctor, véngase volando. ¡Encanamos a nuestro hombre!
Raffo, a bordo de un desvencijado Peugeot 403, cubrió en tiempo récord la distancia entre su casa y la Comisaría Primera de San Isidro.
Vutuolo lo recibió con un cálido apretón de manos, antes de decir:
–Véalo con sus propios ojos.
Y lo condujo hacia el sector de los calabozos.
Raffo vio a través de una mirilla al único ocupante de la primera celda, un sujeto de tez blancuzca, nariz prominente y pelo engrasado que lucía una campera de nailon negra. Su gorrita estaba sobre el camastro de cemento.
–¡Lo felicito, hombre! –fueron sus palabras.
Vutuolo se sonrojó, y luego dijo:
–Lo enganchamos cerca de una parada del 60.
–¡Lo felicito! –repitió el forense.
Pero la felicidad no fue completa: el presunto asesino, identificado con el nombre de Benigno Astrada, apareció “suicidado” en su celda durante la mañana siguiente. Al parecer, se ahorcó con una manga de la campera.
Tres días después, o sea, el sábado 8 de diciembre, fue descubierto el cadáver de Pía Rosatti en otro descampado. Ella también había sido mutilada a dentelladas. La data de muerte no superaba las seis horas.
Fue la última cena del Caníbal. Nunca más se supo de él.
Perón regresó a Madrid a mediados de aquel mes.
(*) Periodista de investigación y escritor, especializado en temas policiales



