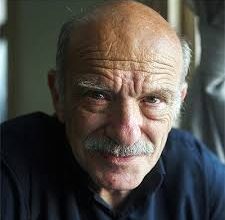Sobran en la historia argentina anécdotas sobre lacayos políticos y, si bien son incontables las actitudes lacayunas, desde que Don Juan Díaz de Solís navegó por el Mar Dulce, es el peronismo el que se lleva todos los lauros en lo que a zalamería política se refiere. Es famosa la anécdota de Cámpora con Evita cuando ésta le pregunta la hora y él responde con fervor: “La que usted quiera, señora”.
Más cerca en el tiempo, Carlos Zannini (a) “El Chino”, miembro del exclusivo y hermético círculo del poder gubernamental durante la presidencia de Cristina Fernández, acuñó una frase que encapsula la filosofía del peronismo: “A la presidente se la escucha, no se le habla”. Una declaración que no sólo refleja una sumisión inquebrantable, sino también la dinámica de reverencia y disciplina que ha definido las relaciones de poder en el movimiento peronista durante casi ochenta años.
Esto, aunque absolutamente cierto y comprobable, no exculpa de este pecado a la política argentina en general; ella se ha encargado de entronizar a la obsecuencia como virtud cardinal.
La obsecuencia, arte despreciable pero prolífica e impúdicamente ejercido, se practica a diario en el congreso de la nación, tanto por aquellos que históricamente lo elevaron de categoría como por nuevos actores que no se privan de gritar lisonjas y adulaciones, aunque necesiten de un megáfono para que sus palabras lamedoras lleguen hasta lo más alto. Porque, convengamos, el lacayo no nace, se hace; lo que, con algo de empeño y práctica, cualquiera que tase en tres mangos su dignidad, puede dominar este oficio tan miserable como útil.
Sólo necesita sobresalir en unas pocas cosas: primero, la reverencia como dogma. La reverencia servil es la glorificación civil de la obediencia. Es una celebración de la entrega absoluta de la propia voluntad, elevada a un espectáculo que trasciende la crítica y convierte la sumisión en un acto de virtud. Segundo, la sonrisa. La sonrisa del lacayo político no es una sonrisa cualquiera, es esa mueca petrificada, que en el idioma corporal dice “soy tu esclavo incondicional” sin necesidad de palabras. Tercero, la lealtad del lacayo debe ser mutable, es menester que el lacayo político sea un camaleón ético y un experto en el relativismo moral.
Este es el regalo envenenado que la partidocracia -que algunos llaman la casta, aunque van sucumbiendo al veneno- le ha hecho a la república. Se ha colado, primero, en los resquicios deshonestos que siempre existen en toda organización humana, para luego expandirse por todo el cuerpo social. Nadie es inmune a esta indignidad moral, ni la justicia, que es capaz de obedecer rastreramente las órdenes de la izquierda de perseguir de manera incansable a quienes en los setenta la combatieron, ni los obispos, prestos a condenar a cualquier católico que pretenda defender la tradición como columna de la fe ni los empresarios, siempre dispuestos a vender el alma en la medida que sus ganancias espurias se mantengan en crecimiento. Pero, lo que es peor, es que también se ha colado en el sistema educativo del país, cuyos cargos se dan como premio a la obsecuencia ideológica.
Pero también ha dado un golpe cuasi letal a esa diosa pagana que adoramos porque no nos animamos a mejorar la sociedad a partir de la coherencia y la decisión: la democracia. La obsecuencia ha desvalorizado la discusión interna en los partidos; se obedece y basta; quien no, saca los pies del plato y debe soportar las consecuencias. Hacer preguntas inteligentes, aportar ideas brillantes o tener opiniones firmes se ha devaluado, porque el buen obsecuente no opina, no critica, no sugiere. Su arte es repetir como loro, asentir como muñeco de feria y adaptarse como un junco al viento.
En definitiva, la política argentina ha hecho de la obsecuencia su columna vertebral. Las consecuencias son tan evidentes como desalentadoras: un sistema donde la mediocridad florece, el mérito carece de valor y las voces críticas se apagan. La democracia, en este contexto, se transforma en una tragicomedia, donde los actores principales no son líderes, sino sombras que se mueven al compás de quien maneja los hilos. Y mientras tanto, el ciudadano común, atrapado en este teatro del absurdo, paga el precio de un sistema que glorifica la sumisión y castiga la integridad.
(*) Ingeniero químico. Escritor. Miembro Honorario del Centro de Estudios Salta