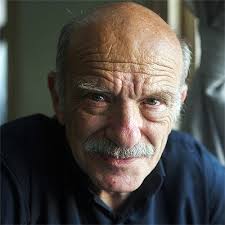
Alejandro Giovenco se había convertido en un militante de la violencia. Una burla que no resultó como esperaba terminó con su carrera de matón profesional.
Don Carmelo, quien atendía el kiosco de diarios situado casi en la esquina de Corrientes y Uruguay, vio salir al Chicato –apodado así por sus anteojos con aumento– de la confitería El Foro para caminar hacia él. Y frunció el ceño. Con ese muchacho enjuto, cuya cabellera, ya raleada por una incipiente calvicie, lucía siempre con gomina, y que cumplía tareas de seguridad en una sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a una cuadra de allí, supo anudar un vínculo, diríase, extravagante.
Su inicio ocurrió el 9 de junio de 1973.
Don Carmelo lo recordaba con exactitud porque, durante esa mañana, el Chicato se detuvo ante su kiosco para escrutar la tapa del diario Clarín. Su título principal era: “Cámpora anunció el acuerdo social”.
Pues bien, el llamado “Compromiso para la Reconstrucción Nacional” era un pacto de concordia entre la Confederación General del Trabajo (CGT) –encabezada por José Ignacio Rucci– y la Confederación General Económica (CGE) –fundada por José Ber Gelbard y dirigida por Julio Broner–. Así se cristalizó un gran anhelo de Perón, a punto de regresar definitivamente al país.
Pero el Chicato leía la cobertura al respecto con un dejo de contrariedad. Es que el origen semítico de Gelbard y Broner no le caía en gracia, a lo que se sumaba el rumor de que el entonces ministro de Economía pertenecía “en secreto” al Partido Comunista (PC). Y de su boca salió un comentario alusivo. Ello hizo que don Carmelo –un simpatizante del PC– lo acusara de “fascista”. Sin embargo, a él no le molestó tal mote. Y desde ese día pasó a ser uno de sus clientes habituales.
Lo cierto es que con el correr de los días, las semanas y los meses, ellos dieron rienda suelta a sus diferencias de un modo hasta deportivo, sin ahorrar ingeniosas “chicanas”, pero siempre envueltos en una empatía mutua.
Tanto es así que, el día en cuestión –18 de febrero de 1974–, el Chicato lo abordó con la siguiente frase:
–Hola, mi querido bolche. Tengo un regalito para vos.
Don Carmelo enarcó las cejas al ver el objeto que el otro exhibía en su mano derecha: una granada FMK-2 Y, entre risas, metió un dedo en la anilla del seguro para simular arrancarla.
A todas luces, Alejandro Giovenco –así se llamaba– tenía un sentido del humor muy especial.
Las alas del cóndor
En la mañana del 28 de septiembre de 1966, las nubes proyectaban en Puerto Stanley una morosa luminosidad. En eso se escuchó un rugido que bien podía confundirse con un trueno. Era un Douglas DC-4 de Aerolíneas Argentinas que se abría paso entre la bruma para aterrizar sobre la pista del hipódromo local.
Los pobladores de las Falkland (tal como los ingleses llaman a las islas Malvinas) no daban crédito a sus ojos.
En la nave, el gobernador de Tierra del Fuego, contraalmirante José Guzmán, permanecía con el rostro crispado. Junto a él, una mujer rezaba. Y desde su butaca, el dueño del diario Crónica, Héctor Ricardo García, le sacaba fotos a un muchacho abrazado a su asiento para no perder el equilibrio.
El tipo empuñaba una pistola Mauser y tenía gafas con aumento. Era, claro, Giovenco.
A su lado, otro (Dardo Cabo) tenía una Beretta, y más atrás había tres siluetas también armadas (Andrés Castillo, Pedro Tursi y María Verrier). En total, los secuestradores eran 18.
Segundos después, el avión carreteó unos 200 metros por aquel campo embarrado. Ellos estallaron en júbilo como estudiantes en viaje de egresados. En realidad, eran los protagonistas de una rocambolesca epopeya: el Operativo Cóndor, que consistió en izar allí una bandera azul y blanca.
Luego se entregaron a las autoridades británicas para ser extraditados a la Argentina. Entonces fueron recluidos por meses en la cárcel de Ushuaia, de donde salieron convertidos en figuras míticas.
Es notable que la década siguiente encontrara a los integrantes de dicha gesta en espacios antagónicos. Tanto es así que, por ejemplo, Cabo, Castillo y Verrier terminaron en Montoneros, mientras que otros fueron a parar a las filas de la Triple A, al Comando de Organización (CdeO) y a Concentración Nacional Universitaria (CNU), una “orga” de ultraderecha que acogió a Tursi y a Giovenco, quien sería un elemento destacado de su aparato militar.
Vueltas de la historia.
La última broma
Durante la mañana del 14 de febrero de 1974, el presidente Perón recibió en la Quinta de Olivos a la cúpula de la CGT y de las 62 Organizaciones. Entre sus altos dignatarios estaban Adelino Romero y Lorenzo Miguel. Y a un costado del salón, uno de los guardaespaldas del Loro –como se le decía a Miguel– asentía con un leve movimiento de cabeza cada frase del General; en especial, cuando
exigía frenar la violencia interna. No era otro que Giovenco.
Había recorrido un largo camino para llegar allí.
La fundación de la CNU tuvo lugar el 7 de agosto de 1971 en el teatro Alberdi de Mar del Plata. Su líder, Ernesto Piantoni, pronunció un vibrante discurso. Al costado del escenario, uno de sus adláteres aplaudía a rabiar cada una de sus frases. No era otro que Giovenco.
Tres meses y medio después, una horda de la CNU irrumpió a los tiros en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Semejante bautismo de fuego le costó la vida a la estudiante Silvia Filler. En la calle aguardaban varios automóviles para el repliegue de los atacantes. Uno de los conductores fumaba un cigarrillo tras otro. No era otro que Giovenco.
El 20 de junio de 1973 ocurrió la llamada “masacre de Ezeiza”. Desde el palco montado para recibir a Perón, uno de los sicarios parecía practicar tiro al blanco sobre la multitud. No era otro que Giovenco.
El héroe del Operativo Cóndor ya era un matón de tiempo completo.
Pero, según su entorno, lo desvelaba la posibilidad de ser ajusticiado por alguna organización guerrillera.
Tal vez pensara en ello ese lunes en la Quinta de Olivos, cuando Perón hablaba de “pacificar al país”.
Cuatro días después, ante el kiosco de don Carmelo, insistió:
–¿Te gusta mi regalito?
Su dedo continuaba en la anilla de la granada.
Y él se retorcía de risa. Pero esa risa le jugó una mala pasada, ya que, involuntariamente, su dedo separó la anilla del artefacto.
La detonación hizo trizas todos los cristales de la cuadra. Y su cuerpo quedó esparcido en la vereda.
Ya de madrugada, algún bromista pintó con aerosol, en un muro de la zona, su nombre debajo de la frase: “¡Ni explotadores ni explotados!”.
(*) Periodista de investigación y escritor, especializado en temas policiales



