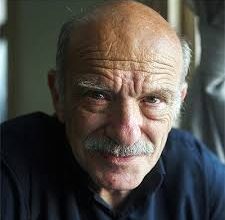Columnistas
Democracia y comunismo: un conflicto que Argentina ya no puede seguir negando
Por Carlos Mira (*)

Llamemos a las cosas por su nombre. Lo que volvió a verse en la Plaza de los Dos Congresos, en medio del debate por la reforma laboral, no fue simplemente “violencia política” en abstracto ni el accionar difuso de “grupos radicalizados”. Fue la expresión concreta de militancia comunista actuando con métodos que chocan de frente contra las reglas básicas de la democracia.
Algo habrá que hacer para que los militantes comunistas entiendan cómo funciona un sistema democrático. Y el problema empieza, justamente, en una contradicción de base: el comunismo y la democracia parten de premisas incompatibles. La democracia se sostiene en la competencia electoral, la representación y la discusión institucional. El comunismo, en su tradición histórica y práctica política, ha considerado legítima la violencia como herramienta para acceder al poder o para forzar decisiones.
En democracia, la violencia no es un instrumento válido. Las reglas del sistema existen precisamente para reemplazar la imposición física por el debate y el voto. Cuando un grupo decide presionar con agresiones, destrucción o intimidación, deja de participar de la discusión democrática y pasa a operar por fuera de ella.
No se trata de una discusión teórica. La historia muestra que allí donde proyectos comunistas lograron consolidarse mediante la violencia, luego prohibieron cualquier forma de violencia contra sus propios jerarcas y persiguieron con dureza a los disidentes. El patrón es conocido: la violencia es aceptable para tomar el poder, pero inadmisible cuando amenaza al poder ya tomado.
Argentina tiene además su propia experiencia. Cada vez que el Congreso —la institución democrática por excelencia— debate reformas sensibles, aparecen episodios de destrucción, agresión y caos protagonizados por organizaciones y militantes que se reivindican comunistas. No logran, o no buscan, el consenso electoral mínimo para imponer sus ideas y entonces recurren a la presión callejera, al apriete y al daño.
Eso no puede seguir naturalizándose. Los destrozos, la intimidación y la violencia organizada no son “excesos de la protesta”: son delitos. Y deben ser tratados como tales. La sociedad no puede ser rehén permanente de grupos que reemplazan el debate político por la agresión sistemática.
La Justicia tiene que intervenir con claridad. Ir a una manifestación con piedras, palos o bombas molotov no es ejercer el derecho a protestar: es preparar la comisión de delitos. Perseguir esas conductas no es “criminalizar la protesta”; es impedir que el crimen se disfrace de protesta. Es exactamente lo contrario.
También es momento de abandonar la indulgencia que reduce estos hechos a contravenciones menores. Cuando hay organización, violencia premeditada y daño deliberado, la respuesta legal debe ser proporcional a la gravedad. La democracia no puede ser ingenua frente a quienes la erosionan desde adentro.
A este cuadro se suma un elemento político imposible de ignorar: la utilización funcional que el kirchnerismo hace de esta violencia. No necesariamente como conducción orgánica directa, sino como instrumento útil. Cada episodio de caos, presión callejera y confrontación con las instituciones es leído por ese espacio como una forma de erosionar gobiernos, tensionar el sistema y reposicionarse como alternativa de poder.
Allí aparece una sociedad de conveniencia. El comunismo aporta la calle, la presión y la lógica de confrontación permanente; el kirchnerismo capitaliza el clima de inestabilidad, lo interpreta políticamente y lo integra a su estrategia de acumulación. No se trata de una fusión ideológica total, sino de una convergencia táctica: ambos entienden que el conflicto constante debilita al adversario y abre oportunidades de poder.
Ese vínculo —explícito o implícito— agrava el problema. Porque ya no se trata solo de grupos violentos actuando por fuera del sistema, sino de actores políticos que encuentran en esa violencia una herramienta útil para sus objetivos. Y cuando la violencia deja de ser un “exceso” y pasa a ser funcional a una estrategia de poder, la democracia entra en zona de riesgo.
Pero el punto central es más profundo: la democracia no puede convivir con prácticas políticas que consideran la violencia un recurso legítimo. El comunismo, cuando actúa bajo esa lógica, entra en colisión directa con el orden democrático. Y esa colisión no puede resolverse con eufemismos ni mirando para otro lado. El comunismo es y debe ser un delito del código penal en una democracia: los obvios choques entre el comunismo y la democracia debes ser resueltos por la Justicia Penal no por las reglas (democráticas) de la libertad de expresión. El odio de clases comunista debe ser un tipo penal dentro del Código Criminal. La democracia debe dejar de ser un catálogo de inocencias listas para ser aprovechadas por quienes quieren destruir la convivencia pacífica que, justamente, la democracia supone.
Protestar es un derecho. Romper, incendiar, amenazar y agredir no lo es. La Argentina necesita trazar ese límite con firmeza. Porque cada vez que la violencia comunista irrumpe para condicionar al Congreso o intimidar a la sociedad, lo que está en juego no es una ley puntual: es la vigencia misma de la democracia.
(*) Periodista de actualidad, economía y política. Editorialista. Abogado, profesor de Derecho Constitucional. Escritor