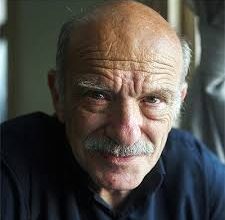Ese tal San Valentín, el cura romano que ahora nos quieren vender en cada esquina como si fuera un gurú del marketing, era un perfecto desconocido para los que nos enamoramos en los ochenta.
Dicen que el emperador Claudio II le cortó la cabeza porque el santo andaba casando a los soldados a escondidas. Una tragedia, claro. Claudio quería a sus hombres solteros, con hambre de guerra, un poco como Bilardo quería a sus jugadores: concentrados, sin distracciones, sin mujeres que les drenaran la energía. Pero San Valentín, que debía de ser un romántico incorregible o un imprudente total, perdió la cabeza por amor. Literalmente.
De él no tuvimos noticias hasta la década del 90, cuando en tiempos del consumismo global, el santo del amor fue empoderado. A su estampita le rezan cada 14 de febrero los dueños de restaurantes, florerías y chocolaterías. Halloween, otro de los “extranjerismos” que nos impuso la globalización, sería su contracara. Como dijo alguien, del amor al odio hay un paso (o unos meses).
Lo cierto es que en mis tiempos, esos tiempos lentos y pueblerinos, de ese santo no sabíamos nada. En los ochenta, el único Valentín que respetábamos era el “Don Valentín lacrado”. Ese vino que venía en botella o en damajuana y que presidía las mesas con una dignidad única. Ese era nuestro verdadero santo patrón.
Parafraseando al gran García Márquez y a diferencia de los tiempos del cólera en el que se desarrolla su novela, hoy les presento el amor en los tiempos de Don Valentín.
En los ochenta el amor era un laburo de ingeniería. No había Tinder, no había WhatsApp, no había nada. El amor no era un match en una aplicación, ni un mensaje de WhatsApp enviado desde la comodidad del sofá. No, señores. El amor era un trabajo forzado. Era poner el corazón pero sobre todo, el cuerpo.
Nuestras redes sociales eran los «asaltos», en una época donde, paradójicamente, la inseguridad era una rareza. Alguien prestaba la casa -previa negociación humillante con los padres- y llegábamos cargando Pepsi o Mirinda, mientras las chicas traían sándwiches de pan lactal. Los padres se quedaban ahí, merodeando como inspectores de la moral, vigilando que nadie se propasara. El alcohol en ese entonces, era una rareza, un acto de piratería que solo cometían los rebeldes de siempre.
El momento de la verdad era el baile. El disc jockey -que solía ser un pariente del dueño de casa con dos pasacasetes- ponía la bola de colores o envolvía las lamparitas con papel celofán.
Y ahí empezaba el terror al “rebote”. Salir a la pista era ir al matadero. Era un campo minado.
Había que cruzarla, con las palmas sudadas y el corazón acelerado, para sacar a bailar a la chica que te gustaba. El miedo al «rebote» era una tortura psicológica. A veces, por puro cobarde, uno terminaba bailando con la chica menos agraciada del salón. Seguro no rebotabas, pero te ibas a tener que aguantar las “gastadas” de tus amigos.
Si conseguías sacar a la chica linda, el clímax dramático llegaba con los «lentos». Cuando se apagaban las luces y el DJ ponía una balada melosa, cruzabas los dedos para que ella se quedara. Si eso ocurría (era como un like), tenías que bailar agarradito y empezar con el «verso». Había que hablar, convencer, seducir con las palabras antes de lanzar la pregunta fatal: «¿Querés ser mi novia?». Porque entonces solo había dos categorías: eras novio o no lo eras. No existía esa ambigüedad moderna de «estamos saliendo».
Si tenías suerte y ella decía que sí, el premio mayor era besarse en la boca. «Rascar», le decíamos; calculo que era así porque atenuaba la picazón interna que nos provocaba el momento. “Rascar” era como tocar el cielo con las manos en un rincón oscuro del patio, rogando que tus amigos te vieran para poder jactarte después, pero cuidándote de que no lo hicieran los padres guardianes de la moral.
En las fiestas de 15, a las cuales asistíamos religiosamente todos los chicos del pueblo -los de saco eran los invitados “posta”- , el proceso de “levante” era parecido. La diferencia radicaba en que había que respetar el protocolo. El vals de la cumpleañera con el padre, el corte de la torta y otros rituales de rigor se sucedían hasta que comenzaban a sonar los Bee Gees. Con “Fiebre de sábado por la noche” iniciabas el acercamiento a quién creías tu amor por aquellos tiempos.
Ser novio en los ochenta era un apostolado. El teléfono de línea era un lujo y hablar con tu chica era casi una misión de espionaje, con sus papás escuchando detrás de la puerta.
Encontrarse con tu novia en su casa era una quimera; sus padres controlaban celosamente que el ladrón del corazón de su hija se acercara solo hasta el zaguán o al portón de entrada. Esa era la agridulce frontera entre lo prohibido y lo permitido.
En aquellos tiempos, las chicas tenían que estar muy seguras del candidato que traían a casa. Las casas -y los cuerpos de nuestras novias- eran templos sagrados, y nosotros, los novios, éramos vistos como los bárbaros que amenazaban con profanarlos.
Entonces, para sortear las dificultades para encontrarnos y/o comunicarnos, nos escribíamos cartas. Las cartas en aquella época eran una herramienta poderosa. Cartas perfumadas, acompañadas de un chocolate Aero, que leíamos mil veces, saboreando la distancia, la espera, el deseo de volver a vernos. Quizá en el hecho de extrañarse estaba lo más sublime, lo más épico, del amor en los ochenta.
El amor era eso: la ausencia, la espera, las ganas de que llegara el sábado para tomarse el 57, ir al cine en Cabildo y terminar comiendo una hamburguesa en Pumper Nic.
En tiempos de Don Valentín, la madurez llegaba de golpe: el servicio militar y el hecho de estudiar y trabajar -no una cosa o la otra-, aceleraba los tiempos. Es entonces cuando el suegro finalmente te dejaba pasar a la mesa familiar y mientras te sometía a un interrogatorio digno de la KGB sobre tu futuro y tus intenciones para con la “nena”, devorabas los ravioles de la suegra.
Las intenciones no eran otras que un proyecto en común, simple y gigante a la vez: casarse, tener hijos, una casa propia. Era un amor de cimientos sólidos, hecho a mano, casi artesanal, lejos de estos tiempos líquidos donde todo se evapora con un delete.
Así que este 14 de febrero, chicos, si tienen ganas, festejen. Pero si quieren saber lo que era quererse en serio, sin filtros ni fibra óptica, pregúntenle a sus viejos.
Pregúntenle cómo era el amor cuando el único Valentín que conocíamos venía en botella y se compartía en familia. Pregúntenle cómo se amaban ellos.
Porque en los ochenta no necesitábamos subirnos a una montaña para pedir matrimonio ni postear una foto en Instagram; nos bastaba con un lento, una carta perfumada y la bendita paciencia de saber esperar.
(*) Profesor de historia, vecino de Pilar y columnista de «El 1° de la mañana»