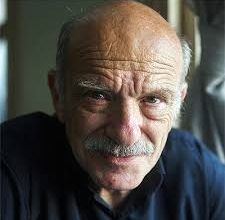Ni industricidio ni milagro de mercado: Fate expone algo más incómodo que cualquier consigna. La persistente incapacidad argentina para producir sin precios artificiales, sin blindajes eternos y sin crisis cíclicas cuidadosamente narradas.
En la Argentina —esa república de pasiones largas y memorias selectivas— los hechos económicos rara vez se presentan desnudos. Llegan envueltos en ropajes épicos, como si la aritmética, por sí sola, resultara intolerable. Fate, su crisis, su contracción o su declive, no escapó a la liturgia nacional: antes que números, produjo relatos; antes que balances, encendió trincheras verbales.
Algo de esa mecánica recuerda inevitablemente a 1984. No por su dramatismo totalitario —recurso fácil, casi perezoso—, sino por un fenómeno más sutil y, por ello mismo, más inquietante: la centralidad del lenguaje. En el universo de Orwell, la realidad no se impone; se administra. Las palabras no describen los hechos: los moldean, los suavizan, los reescriben. No existe simplemente la crisis; existe, ante todo, la versión autorizada de la crisis.
Hubo, en efecto, una Argentina anterior. Una en la que la industria era pronunciada con la gravedad de una palabra sagrada. No se trataba simplemente de producir bienes, sino de sostener una identidad. La fábrica era patria material. El arancel, un gesto defensivo. Los precios elevados —cuando la comparación internacional se volvía incómoda— eran explicados como sacrificios inevitables en nombre del empleo, la tecnología, la dignidad productiva.
Aquella Argentina, moldeada discursivamente durante el extenso ciclo kirchnerista, edificó una arquitectura moral consistente: proteger no era una herramienta técnica, sino una obligación histórica. Sin resguardo —se advertía— la industria sucumbe; sin industria, la nación se diluye. Y la tesis, en un país traumatizado por desindustrializaciones cíclicas, encontraba adhesiones sinceras, casi afectivas.
Pero la economía, indiferente a la emoción, responde a otra lógica. La protección, cuando se emancipa de su carácter transitorio, altera silenciosamente los incentivos. La excepcionalidad deviene norma. La urgencia por ganar eficiencia, escalar producción o reducir costos se adormece. No por perversión moral de empresarios o trabajadores —esa simplificación infantil tan cara al debate argentino—, sino por adaptación racional al entorno. El mercado cautivo, como toda comodidad prolongada, anestesia.
Mientras tanto, la macroeconomía —esa fuerza tectónica que ningún relato logra domesticar— introducía sus propias distorsiones. Cepos, restricciones cambiarias, acceso errático a divisas. Para sectores dependientes de insumos importados, la paradoja adquiría contornos casi literarios: se los protegía de la competencia externa mientras se les dificultaba el acceso a la materia prima esencial de su propia existencia.
La fábrica argentina quedaba así suspendida en una contradicción típicamente nacional: blindada hacia afuera, frágil hacia adentro.
Y luego, inevitable como la repetición de una escena conocida, emergía el conflicto. La Argentina kirchnerista exaltó la centralidad del trabajo, pero convivió también con una intensificación de la confrontación sindical en sectores estratégicos. El problema nunca residió en la legitimidad del reclamo —consustancial a cualquier sistema laboral moderno—, sino en la erosión progresiva de la previsibilidad operativa.
Porque una planta industrial puede tolerar costos elevados, presión fiscal o mercados inciertos. Lo que rara vez sobrevive es la interrupción recurrente de su funcionamiento. La productividad —esa variable gris que no convoca multitudes ni produce consignas— comenzaba a deteriorarse con la paciencia implacable de un desgaste mineral.
Entonces irrumpió otra Argentina. Otra entonación. Otro vocabulario.
El gobierno actual, en un giro doctrinario tan abrupto como reconocible en la historia pendular del país, desplazó el eje moral. La protección dejó de ser virtud para convertirse en sospecha. El arancel ya no fue escudo, sino distorsión. El precio alto dejó de interpretarse como sacrificio patriótico y pasó a leerse como síntoma de ineficiencia estructural.
Y es allí donde el eco orwelliano adquiere su tonalidad más perturbadora. Las palabras cambian de signo con una facilidad asombrosa. Lo que ayer era “defensa de la industria” hoy es “distorsión del mercado”. Lo que ayer era “soberanía productiva” hoy es “costo para el consumidor”. No es la realidad la que muta con tal velocidad; es el marco verbal el que se desplaza.
La apertura comercial, celebrada por consumidores fatigados de sobreprecios crónicos, introdujo una brutalidad matemática que el esquema previo había logrado amortiguar. Competir ya no contra la región, sino contra la escala asiática, donde los costos, la logística y el financiamiento obedecen a otra física económica.
El contraste entre ambas Argentinas resulta, a primera vista, irreconciliable. Una concebía al mercado como amenaza y al resguardo como salvación. La otra concibe a la competencia como disciplina y a la protección como anomalía. Una justificaba precios extraordinarios en nombre del empleo. La otra legitima la demolición de estructuras inviables en nombre del consumidor.
Sin embargo —y aquí la ironía se vuelve menos retórica y más severa— el desenlace converge.
Porque la protección indefinida no corrigió fragilidades sistémicas, del mismo modo en que la apertura súbita no suprime por decreto los costos estructurales de producir en Argentina. Las empresas habituadas a mercados cautivos enfrentan en la competencia global un choque existencial. Pero las economías que abren sin resolver infraestructura, financiamiento, presión fiscal y estabilidad normativa corren un riesgo simétrico: transformar la competencia en una fuerza selectivamente destructiva.
Fate, en esta lectura menos emocional y más incómoda, no es simplemente víctima de un modelo ni confirmación jubilosa del otro. Es la consecuencia acumulativa de una economía que ha oscilado entre extremos con la constancia de un péndulo trágico, sin consolidar jamás las condiciones de productividad genuina.
Durante un tiempo, la protección diluyó urgencias competitivas mientras la macroeconomía restringía insumos vitales. En el tiempo siguiente, la apertura expuso —sin anestesia— debilidades incubadas durante años en un ecosistema históricamente costoso e imprevisible.
Dos Argentinas. Dos lenguajes. Dos sistemas de explicación.
Porque, al final, la discusión nunca es puramente industrial ni puramente comercial. Es también semántica. Es la disputa por definir qué significa “proteger”, qué implica “competir”, qué es una “crisis”, qué constituye un “fracaso”.
Y mientras el debate público se agota en consignas que se reemplazan unas a otras con la fugacidad de un titular, la única pregunta verdaderamente incómoda —la que ninguna alternancia logra neutralizar— persiste:
¿En qué momento la Argentina decidirá discutir productividad con la misma pasión con la que discute relatos?
(*) Escritor, periodista; especialista en agregado de valor y franquicias. Columnista de opinión