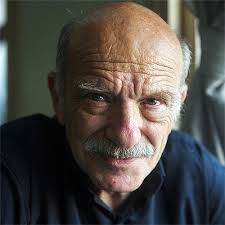
El “gatillo fácil” (figura que alude a la pena de muerte extrajudicial, aplicada con armas de fuego por las fuerzas de seguridad) es hija dilecta de la última dictadura. Y se trata, en la mayoría de los casos, del único delito que cometen los policías sin fines de lucro. Pero no siempre. Porque también asesinan por anhelos punitivos, o por venganza, o para encubrir otro delito, o para endilgarle al difunto alguna trapisonda ajena, o, simplemente, para silenciarlo.
Pues bien, desde la restauración de la democracia, a fines de 1983, hubo –según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)– un total de 2.991 casos. Su cosecha más álgida fue en 2018, en pleno régimen macrista, con 149 víctimas, doblegando así las 143 de 2001 (que incluyen 39 muertes durante la represión del 19 y 20 de diciembre). Lo cierto es que, ya un año antes, aquellos balances empezaron a arañar los tres dígitos –algo que aún hoy se mantiene–, un fenómeno quizás enlazado a la amplificación mediática de la llamada “inseguridad”.
En lo cualitativo, si existió alguien que marcó a fuego esta práctica no fue otro que el comisario de la Bonaerense Mario “Chorizo” Rodríguez.
He aquí una de sus historias al respecto.
A la hora señalada
El sujeto apodado “Yarará” era un pistolero que acababa de salir del penal de Olmos, y vivía en una sórdida pensión de Paso del Rey.
Cerca de allí, durante la tarde del 25 de octubre de 1996, fue detenido por el sargento 1o de la Bonaerense, Antonio Schillace, cuando iba a bordo de un ciclomotor robado. Y terminó en un calabozo de la comisaría 5a de Merlo.
Su jefe de calle, el oficial Arturo Álvarez, tras hablar con él en privado, se apuró en hacer una llamada telefónica.
Al rato llegó un tipo canoso y espigado. Era nada menos que Rodríguez, el todopoderoso jefe de la Regional Lanús. Y sin frenar sus pasos, se metió en una oficina. En ese cubículo estaba Álvarez con Yarará.
Su llegada causó en el hampón un ramalazo de miedo. Es que el legajo de Rodríguez chorreaba sangre. Pero, para su asombro, ahora lucía una mueca amigable, y hasta le convidó un cigarrillo.
Luego, dijo:
–Vamos a hablar de negocios.
Recién entonces, Yarará elevó la vista hacia él.
Para la opinión pública, Rodríguez era un policía exitoso. La prensa lo vendía como la contracara de la prolífica Superbanda, que en esa época era un flagelo para bancos y blindados. Y más de una vez sus hazañas le valieron la felicitación del gobernador Eduardo Duhalde. Su sueño era ser entronizado en la Jefatura de la fuerza.
En los pasillos de esa mazorca no era un secreto su estilo de trabajo. El bueno de Rodríguez solía fraguar enfrentamientos, alentaba violentos asaltos para masacrar a sus hacedores, era habilidoso en el arte de la “mejicaneada” y ejercía en su territorio un control casi gerencial sobre absolutamente todas las actividades contempladas por el Código Penal.
Para sobrellevar esa constelación de asuntos, se salía de “buches” (por lo general, malvivientes con problemas) reclutados en los márgenes del Gran Buenos Aires. Ellos no se conocían entre sí. Y en ciertas ocasiones, hasta se delataban unos a otros. La cosa funcionaba como un servicio de inteligencia en clave de arrabal.
Aquel viernes, Yarará pasó a integrar su nómina de soplones.
Como tal, fue desde el vamos una figura pro-metedora, puesto que había batido la inminencia de un “achaco” a la filial de la empresa postal Andreani en Avellaneda, planificado por la gavilla de la cual formaba parte. De hecho, él era el encargado de conseguir las armas para el golpe.
–No te preocupes por eso. Yo las consigo –prometió Chorizo, antes de despedirse con un fuerte apretón de manos. Y se fue.
Minutos después, Schillace lo vio salir a Yarará de la “taquería”. Y muy desconcertado, le preguntó a Álvarez:
–¿Qué pasó con este muchacho, jefe?
El oficial enarcó las cejas, y su respuesta fue:
–Nos ofreció un trabajo.
Dicho esto, le contó con lujo de detalles lo acordado, incluso el “temita” de las armas.
En los días posteriores, Yarará fue haciendo bien los deberes, volcando datos muy precisos del asalto en ciernes. Por último, aportó su fecha: el 6 de noviembre.
Rapsodia en rojo
Al clarear ese viernes, Schillace salió de la 5a al concluir su horario de servicio y se topó con Álvarez en la vereda.
Su tropa se preparaba para la acción. Eran 20 efectivos.; lucían chalecos de nailon con las iniciales de la fuerza y acomodaban ametralladoras, fusiles y escopetas en los vehículos.
El sargento preguntó:
–¿Para qué tanto fierro? ¿Los van a meter en cana o “cortar”?
Álvarez alzó los hombros, y fue sincero:
–Vos sabés como es Mario. Los vamos a cortar.
Luego dijo que participarían de la faena otros 30 policías pertenecientes a comisarías de La Matanza, Monte Chingolo y Lanús.
En ese instante se desató una lluvia torrencial.
En paralelo, cuatro pistoleros acababan de robar una Traffic blanca para ser usada en el asalto.
Uno era Yarará, que vestía una campera roja (así como Chorizo le indicó, para que sus esbirros lo reconocieran y no le dispararan).
El dueño de la camioneta estaba allí, con las manos atadas.
Otros dos autos de la banda también se dirigían al lugar del hecho.
Poco después estalló el infierno.
Ya a las 11 de la mañana, la avenida Francisco Pienovi, a la altura del puente Valentín Alsina, era como una escena filmada por Sam Peckinpah.
Seguía diluviando.
En la entrada de Andreani, dos cuerpos yacían con el torso desnudo. A metros, sobre la vereda, otros dos cuerpos parecían flotar en el agua enrojecida que llegaba casi hasta la rodilla de los vivos.
Junto al muro perimetral, un quinto hampón quedó tendido boca abajo.
Cerca de una garita, la Traffic se veía picada por decenas de balas; en la cabina estaba el cadáver del dueño.
Dado que los asaltantes habían alcanzado a gatillar algunos “cuetazos”, había un policía raso con el pecho destrozado por un cartucho de escopeta, y un subinspector sin parte de su masa encefálica.
Envuelto en un Perramus azul, Chorizo observaba a un sujeto tumbado con los brazos en cruz. La sangre se confundía con la tela roja de su campera. Yarará tenía los ojos bien abiertos e inmóviles.
Dicen que las últimas palabras fueron:
–¡No tires, Mario, soy yo!
La virulencia de lo sucedido no tuvo un impacto favorable en la opinión pública. De modo que Chorizo Rodríguez fue pasado de inmediato a retiro.
Cabe destacar que Schillace ventiló en la prensa la trastienda de aquella carnicería. Pese a ello, el comisario nunca fue importunado por la Justicia.
La “Masacre de Andreani” quedó impune.
(*) Periodista de investigación y escritor, especializado en temas policiales



